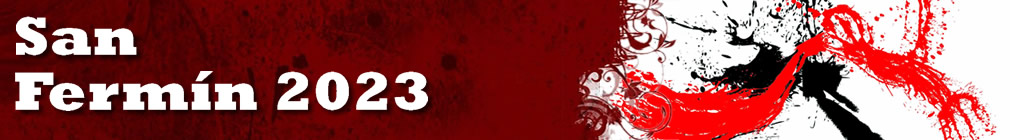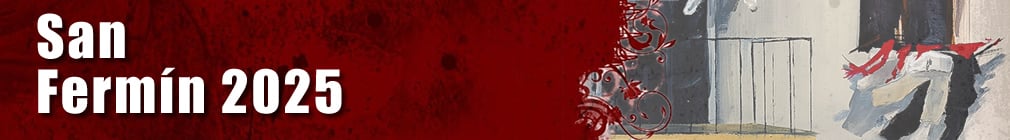Han vuelto a su rincón de siempre, junto al Paseo de Sarasate, como cada mes de julio desde hace décadas. Entre sudaderas, pañuelos y fajines, montaron el puesto con la misma rutina de siempre, aunque con menos manos y más años a cuestas. Desde las siete de la mañana hasta medianoche, sin descanso, sin queja, con la única aspiración de vender algo más que ayer y aguantar hasta el fin de semana en Pamplona durante las fiestas de San Fermín.
Llevan toda una vida en esto. Primero fueron los turrones que ofrecían los padres, recién casados, hace seis décadas en la avenida de Carlos III. Luego llegaron ellos, con cuerdas colgadas al hombro y ropa de fiestas en la mano. Hoy, ya asentados en su esquina de la calle del Vínculo, siguen despachando prendas rojas y blancas a quienes pasan por delante.
Han venido, como siempre, desde Badajoz, donde residen el resto del año y donde venden otros productos: sombreros, juguetes, cinturones, artículos más dirigidos a niñas y niños. A Pamplona solo suben para San Fermín. “Aquí hace más fresco que en nuestra tierra”, comentan entre risas.
Él se llama Saturnino Gómez Rosa, tiene 70 años y aprendió el oficio desde crío. Ella, Prudencia Santana Holguín, cumplió 64 años el mismo día del Chupinazo, y lo celebró trabajando.
Son pareja dentro y fuera del puesto, y hace más de 35 años que montan juntos en San Fermín. “Mi madre era costurera y luego pusieron un puesto de turrón. Mis padres venían desde recién casados. Yo vine desde pequeño y aquí seguimos, contentos”, cuenta él.
Este año, el producto estrella han sido las sudaderas. “Hemos triunfado por el frío de los primeros días”, explican. Pero también han vendido bien pañuelos, fajines, pantalones y gorras. “La venta va como está todo. Unos días mejor y otros peor, según el turista que venga. Si hace más calor, ayuda”, admite Prudencia.
Aunque el ritmo no sea el de antes, siguen fieles a su lugar. Duermen en la Rochapea, en casa de un familiar que emigró hace años desde su misma tierra. Para comer, tiran de platos preparados del Corte Inglés, algún bocadillo por la noche, y vuelta a empezar. “Ya dormiremos cuando lleguemos a casa”, resume Saturnino, acostumbrado a jornadas maratonianas.
Lo que sí ha cambiado, aseguran, es el tipo de turista. “Antes venían brasileños con mucho dinero, turismo de más calidad. Ahora no. Pamplona se ha puesto muy cara y eso, desde nuestro punto de vista, está quitando visitantes”, reflexiona él. También mencionan la competencia de los manteros, una presencia que “antes no existía” y que notan en las ventas.
No hay relevo familiar. “Nuestro hijo trabaja en Madrid y no quiere saber nada de Sanfermines”, señala Prudencia. Mientras, ellos siguen al pie del cañón. “Si no da para vivir, al menos que dé para comer un día sí y otro no”, bromea Saturnino con una sonrisa resignada.
El trato con la gente sigue siendo bueno. “Alguno llega un poco pasado, pero bien”, matizan. Nunca han tenido problemas. Es más, a menudo su puesto se convierte en punto de información improvisado. “Cuando vienen a preguntar por la plaza de toros o el Ayuntamiento, nosotros les guiamos y explicamos”, comenta Prudencia. “Hemos aprendido hasta inglés”, añade con orgullo.
Desde su rincón, observan cómo la ciudad cambia, cómo la segunda generación de extremeños ya no los reconoce, cómo todo va un poco más deprisa. Pero ellos siguen allí. Vendiendo ropa. Indicando caminos. Sumando fiestas.